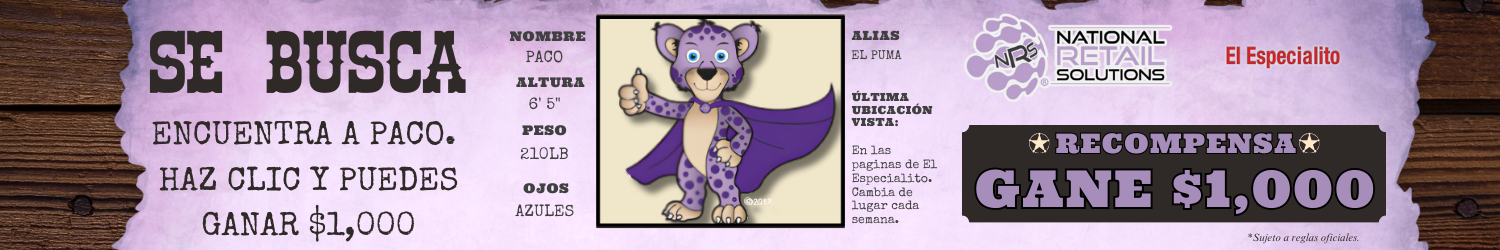La historia está llena de decisiones fiscales difíciles de justificar, pero pocas resultan tan llamativas como el llamado impuesto a la luz, una medida implementada en Inglaterra en 1696. Aunque no se cobraba por cada rayo de sol, la norma gravaba el número de ventanas que tenía una vivienda. Mientras más ventanas, más alta la cuota. Así comenzó un periodo extraño en el que la luz natural se convirtió en un lujo para muchos.
El gobierno de la época buscaba una forma rápida de recaudar dinero para financiar gastos crecientes. Concluyeron que las ventanas eran un buen indicador de riqueza, lo que llevó a crear un sistema que, en la práctica, castigaba a quienes vivían en casas más amplias. El impuesto a la luz pronto afectó a todas las clases sociales, porque los propietarios de edificios optaron por tapar ventanas para pagar menos, sin importar las condiciones de quienes alquilaban habitaciones.
Un país que eligió la penumbra
En varias ciudades se comenzaron a ver fachadas modificadas con ladrillos nuevos sobre huecos que antes dejaban entrar el sol. Quienes vivían en espacios pequeños quedaron atrapados en habitaciones sin ventilación adecuada. Para algunos historiadores, esta política contribuyó al avance de enfermedades respiratorias por la falta de aire fresco.
El impuesto a la luz también generó debates culturales. Médicos y filósofos denunciaron la medida como una agresión a la salud pública. Arquitectos se quejaban de que frenaba la innovación en diseño urbano. Aun así, el impuesto permaneció vigente, con ajustes, durante más de un siglo.
El eco de una idea que parecía eterna
No fue hasta 1851 que el impuesto se eliminó por completo, luego de décadas de críticas y presión social. En ese momento, muchos británicos celebraron la posibilidad de volver a abrir sus ventanas sin miedo a un recargo. Hoy, el episodio sigue funcionando como recordatorio de lo creativas que pueden ser las autoridades cuando buscan nuevas fuentes de ingresos.
Aunque parezca inverosímil, el impuesto dejó una huella real en la arquitectura y en la vida cotidiana de miles de personas. Su legado demuestra que la luz, tan común y tan necesaria, puede convertirse en un privilegio cuando las decisiones políticas se alejan del sentido común.