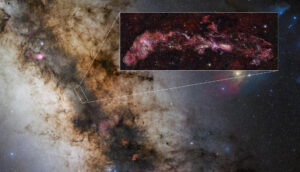En la década de 1930, entre el ruido de los automóviles y el brillo del Art Déco, surgió una figura que desafió toda lógica: Cynthia el maniquí. No era una actriz ni una modelo real, pero su fama eclipsó la de muchas mujeres de carne y hueso. Creada por el artista neoyorquino Lester Gaba, Cynthia era un maniquí de tamaño natural tan realista que, con el tiempo, se convirtió en una sensación social.

Gaba, escultor y diseñador de escaparates, moldeó a Cynthia el maniquí con tal detalle que parecía respirar. Su piel tenía textura, sus pestañas estaban hechas a mano y sus ojos parecían seguirte con una calma inquietante. Pronto comenzó a acompañarlo a eventos, cenas y hasta desfiles de moda. Los fotógrafos la retrataban con naturalidad, los periodistas la entrevistaban y los diseñadores le enviaban ropa exclusiva. En poco tiempo, Cynthia el maniquí fue tratada como una socialite más de Nueva York.
En fiestas, se decía que tenía “encanto” y “misterio”, y su creador insistía en que ella representaba el ideal femenino de la época: perfecta, elegante y siempre disponible. Algunos veían en Cynthia una sátira de la superficialidad de la sociedad de la posdepresión; otros, una obra maestra de arte moderno. Sin embargo, lo más inquietante era cómo todos parecían olvidar que no estaba viva.
Cuando Cynthia “sufrió” un accidente y se rompió, los periódicos reportaron su hospitalización, y las revistas lamentaron su “convalecencia”. Era como si la ciudad entera hubiera aceptado el delirio. Décadas después, la historia de Cynthia el maniquí sigue siendo una de las más insólitas del siglo XX, una fábula moderna sobre la obsesión humana por la perfección y la apariencia.
Cynthia puede haber sido solo yeso y pintura, pero su reflejo en la sociedad fue tan real que, por un tiempo, Nueva York se enamoró de una ilusión.